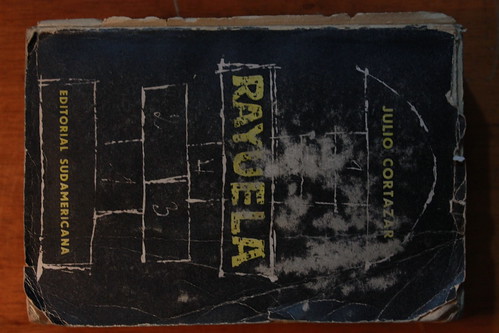Todos tenemos puntos débiles. Al principio de la vida son
representados materialmente. Hello Barbie, hi Ken, y así atravesamos a la
pubertad creyendo que Mick Jagger es un estilo de vida, moribundos pasamos por
la adolescencia y las debilidades se llaman Jack, Johnnie o Cariñoso, hasta que
nos gritan en la cara que somos tan frágiles como amamos. De todas formas, he
tenido una debilidad infinitamente fiel. Nació, creció y ha cambiado al mismo
ritmo que yo. Es mi dentadura.
Yo podría escribir un extraordinario libro que se llamara 'Las
Épicas Aventuras de Henry'. Henry es mi cirujano maxilofacial. No desacreditaré
ningún procedimiento quirúrgico pero, las cirugías hechas en mi boca, a manos
del bárbaro y ágil de Henry, no tienen comparación. Y eso dejando a un lado mi
sacrificio pues, yo no le deseo la muerte a mis enemigos sino que -algún día-
lleguen a sentarse en el taburete de Henry.
Sammy es amigo de Henry. Se llaman así a propósito, para que yo
pueda escribir sobre ellos y sea fácil ilustrarlos. Sammy es mi ortodoncista,
odontólogo y peor pesadilla. Cuando estaba inmersa en la dolorosa pubertad,
tenía que ir una vez al mes a su consultorio. En esa época conocí a la
enfermera que trabajaba con él. Tenía un excelente nombre de enfermera. Se
llama Amparo y todavía asiste a Sammy. En fin. En mi visita mensual, Sammy
cogía unos alicates, con los que ajustaba una tuerca y la giraba. La giraba
y yo experimentaba la muerte mes tras mes. Mientras tanto, yo estaba en el
taburete rogándole amparo a Amparo. Ella me miraba con impotencia y me secaba las
lágrimas con una servilleta de las baratas. En realidad no eran unos alicates y no era una tuerca pero, así se sentían. No es difícil concluir
que -durante la pubertad- mi boca era una ferretería.
Al fin, las hormonas dejaron de secretarse tan desequilibradamente
y la mocedad terminó. No le guardé rencor a Sammy y por eso sigue siendo mi
odontólogo. Hace poco tuve que ir a por una profilaxis. Me senté en la sala de
espera y vi el mismo cuadro de Henry Matisse de siempre, en la pared de siempre
y que me observa como siempre: se ríe de mí. Maldito cuadro. Me ha visto
llorar, gritar de dolor. Me ha visto sonreír con cauchos, tuercas, pegantes y
alambres en la boca. Yo he estado sentada frente a él, esperando que Amparo
pronuncie mi nombre y sabiendo muy bien que no podré salir caminando para mirarlo de vuelta. Pobre
cuadro. No tiene la culpa de que yo lo odie.
Era miércoles. Estaba frente a Matisse una vez más. Algo andaba
mal. Amparo estaba de vacaciones. Sammy no iba a tener piedad entonces. En el
iPod puse una canción que me llenara de coraje y la pausé cuando el reemplazo
de Amparo dijo mi nombre. "¿Manuela?"-. Me paré de un golpe y me
senté en el taburete, con experiencia. A Sammy ya se le ven las canas. Lo conocí
cuando su pelo era por completo castaño. Ahora es absolutamente gris. Me saluda
y pregunta por mis papás. Con monosílabas le hago entender que todo en mi vida
iba bien hasta que me tocó sentarme frente a su cuadro de Matisse nuevamente.
Y empieza el inconfundible sonido del taladro. Así es como yo lo
llamo, aunque en el mundo de la odontología se llama 'pieza de baja velocidad'.
Considero que es un nombre demasiado inofensivo para la función que
cumple en la vida real. Mis oídos empiezan a remembrar. Les siguen cada una de mis partes. Mis
manos sudan y mi boca está completamente abierta. Cuando Sammy mete la puntica
del taladro en las muelas de más atrás, me quedo sin escuchar nada, como si me
quedara sorda por unos instantes hasta que Sammy decide enfocar la tortura en
otro molar o canino. Pienso que uno tiene que haber sufrido mucho de chiquito
para llegar a ser odontólogo profesional. Entonces me imagino a Sammy
almorzando solo en el colegio, jugando solitario en los recreos y limpiando sus
cuadernos del kumis que se le regaba en la maleta. Ser odontólogo es una manera
de vengarse del mundo. Eso y ser un cuadro de Matisse colgado en una sala de
espera.
Me entra la nostalgia por Amparo y por que alguien me ampare
también. El agudo taladro no deja de sonar ni de hacer retumbar mi boca, mi cara,
mis pies. Suena el teléfono y Sammy se detiene porque es Amparo la que suele
contestar y ella no está. De repente amo la ausencia de la mujer así como al
desconocido que está detrás del teléfono. Recupero la compostura e inmediatamente vuelve
el taladro a mi boca. Me doy por vencida. Empiezo a perseguir la luz. La
luz que está en el techo del consultorio. Dicen que perseguir luces es lo que
hay que hacer cuando son lo único que se ve. La persigo pero yo sigo botada en
el taburete, tan vulnerable como cualquiera en un taburete. Cuando ya he
perdido la esperanza, el taladro se detiene y Sammy se quita el tapabocas. El
taburete se endereza y vuelvo a ser libre. Así se debe sentir un perro sin
correa. Un perro sin correa en el parque.
Me paro. Controlo mis pies para que no corran. Le doy las gracias
a Sammy por tan honorables beneficios. Me despido como si nunca lo vaya a
volver a ver. Él lo nota y me dice: "Nos vemos la otra semana. No he
acabado". Había sido tonto de mi parte creer que esto iba a terminar así de
fácil. Va siendo el año en el que entienda que soy debil, muy debil en lo que
respecta a la odontología, y lo seré siempre. Le doy una sonrisota a Sammy,
como si me alegrara la existencia no tener que extrañarlo y me voy. Paso frente
a Matisse otra vez. Sus carcajadas me aturden pero las silencio con una mirada
de desdén. Matisse no me derrotará. La batalla continuará el miércoles, a la
misma hora de siempre.